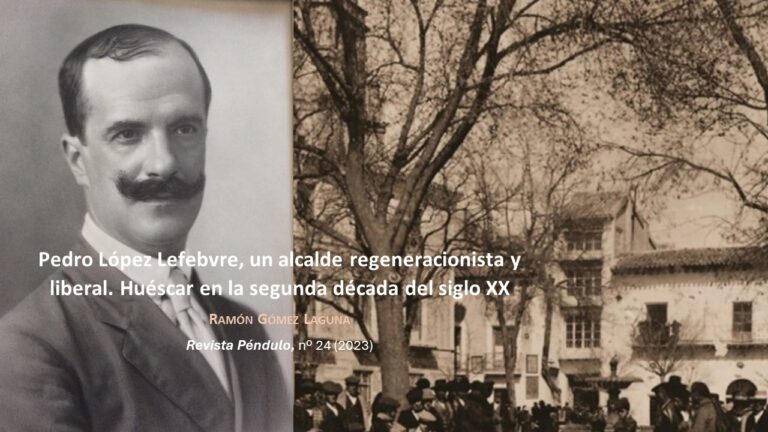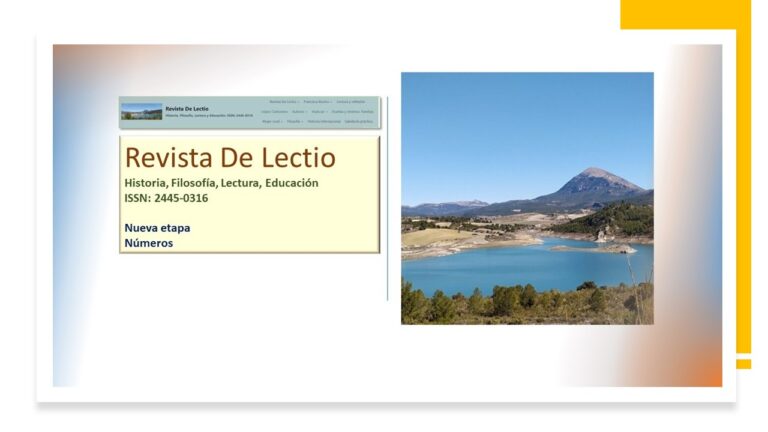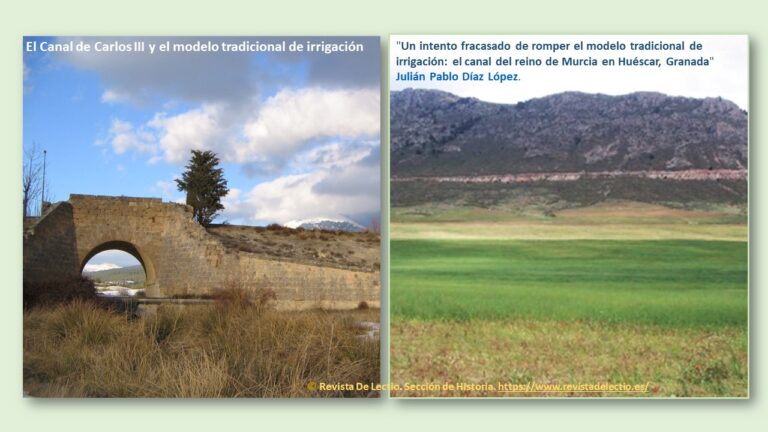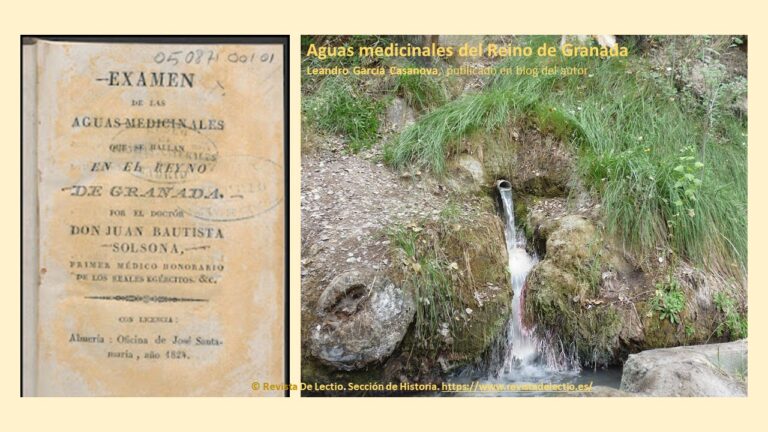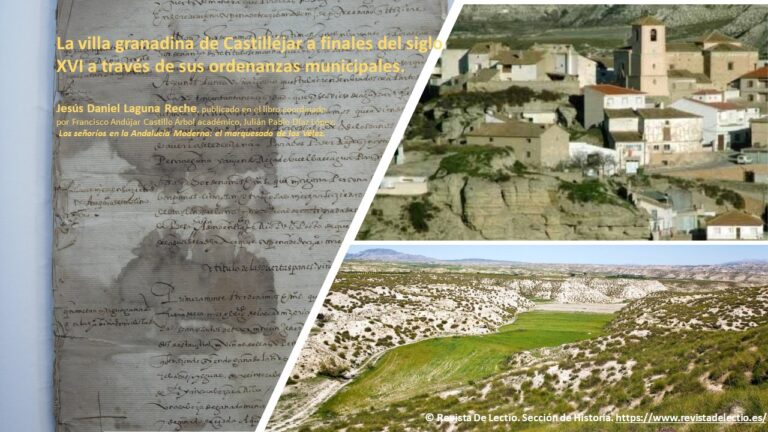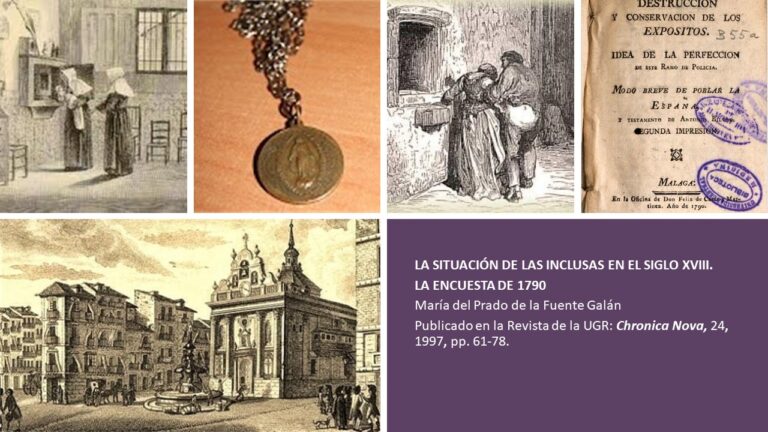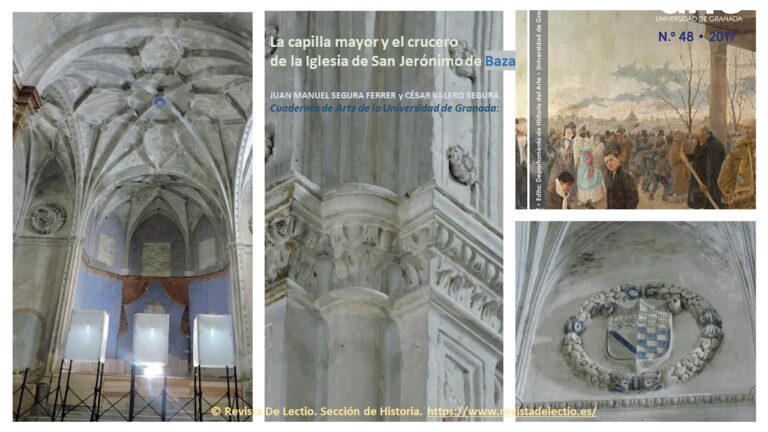Lectores del libro Casas, tierras, industria
La voz de los lectores: José María Díaz Jiménez, hijo de Dolores Jiménez Dueñas y de Salvador Díaz Ruiz-Coello. Nieto de Rafael Jiménez Muñoz y de Amparo Dueñas Guerrero José Pedro Martínez García, hijo de José Antonio Martínez Plaza, profesor de forja artística en la Escuela de Artes de HUÉSCAR y de María de…